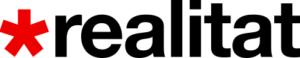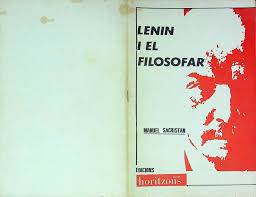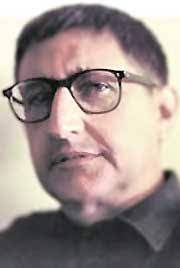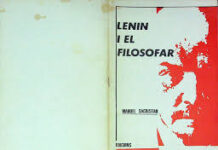Hace cien años, el 22 de abril de 1870, nacía Vladímir Ílich Uliánov, quien habría de ser conocido en todo el mundo con el nombre de “Lenin”. A un mismo tiempo revolucionario, pensador y hombre de estado, Lenin es el hombre que más profundamente ha influido sobre la humanidad en el siglo XX.
Su obra multifacética culmina con la dirección de la primera revolución proletaria triunfante y la fundación del primer estado socialista del mundo. El socialismo, gracias a Lenin, dejó de ser una aspiración para convertirse en una realidad tangible. Los oprimidos de la Tierra supieron que era posible derrocar al régimen de los capitalistas y terratenientes: el camino de la emancipación quedaba irreversiblemente abierto.
Naturalmente, este triunfo no hubiese sido posible sin que convergiesen, sobre unas condiciones sociales objetivas, unas determinadas condiciones teóricas, políticas y personales del partido bolchevique, fuertemente marcado por la personalidad de Lenin. En su trabajo teórico, éste demostró una extraordinaria perspicacia para comprender los fenómenos concretos a la luz de la interpretación marxista. Su principal superioridad sobre otros pensadores marxistas contemporáneos era su penetrante sentido “práctico” (que no ha de confundirse con pragmático) de la teoría. Este sentido es el que le hizo comprender la posibilidad de que la revolución socialista estallase en países atrasados, con una alta proporción de población rural, como era la Rusia de comienzos de siglo, y lo llevó a propugnar la necesidad de la alianza de la clase obrera con los campesinos pequeños y medios como una alianza decisiva para la marcha al socialismo. Sin dejarse paralizar dentro de esquemas rígidos –a diferencia de otros marxistas con más pretensiones académicas–, Lenin se dio cuenta de que la extensión del mercado imperialista creaba un sistema mundial y arrastraba dentro de la órbita de las modernas contradicciones de clases a países esencialmente agrarios. Esta constatación, fundamental para el socialismo como la historia ha demostrado, se insería dentro de una teoría general del imperialismo que sintetiza las investigaciones anteriores (Hobson, Hilferding) y les da una amplitud y un alcance que siguen vigentes hasta nuestros días.
Es posible que la inmadurez de la sociedad rusa de comienzos de siglo haya jugado algún papel en la toma de conciencia por parte de Lenin de la importancia del momento subjetivo en el proceso revolucionario. En el seno de la socialdemocracia de la Europa occidental imperaba un espíritu objetivista, fatalista, que esperaba el advenimiento del socialismo como resultado de la maduración espontánea del capitalismo. En realidad, este espíritu era en gran parte producto de la plácida adaptación de los partidos obreros a una época de estabilización relativa del capitalismo, de desarrollo relativamente pacífico, que ocupó las últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX. El fruto de todo ello fue la degeneración teórica y política de la socialdemocracia y su incapacidad para afrontar las crisis revolucionarias que finalmente estallaron. Lenin había previsto estas crisis y se había dado cuenta de la degeneración de la socialdemocracia: su visión del imperialismo como fase superior del capitalismo se completaba, pues, con una concepción nueva del partido obrero. Según esta concepción, el partido ha de ser capaz de enfrentarse a cualquier eventualidad, a cualquier tipo de lucha. Ésta puede desarrollarse y se desarrolla en diferentes frentes: el sindical, el parlamentario, el militar. El partido ha de tener la suficiente agilidad para adoptar en cada momento oportuno el medio que más le acerque a la victoria. Lucha electoral, huelgas reivindicativas, insurrección armada, pueden ser fases sucesivas de un único proceso. El partido que la clase obrera necesita para llevar a cabo su combate de clase ha de ser capaz de asumir toda la variedad posible de formas de acción, y por lo tanto es necesario que esté centralizado y disciplinado bajo una dirección única. La socialdemocracia se dividía en varias fracciones con diferentes orientaciones políticas; esta división separaba en ocasiones claramente la “fracción parlamentaria” de la “fracción sindical”, separación que impedía articular las luchas económicas dentro de perspectivas políticas y que convertía a los parlamentarios socialistas en vulgares parlamentarios sin apoyo de las masas en lucha. La eventualidad de la lucha armada desaparecía del horizonte de los partidos socialdemócratas.
Lenin consiguió primero transformar el partido ruso y después de la victoria de octubre impulsó la creación de una Tercera Internacional que permitiese reconstituir el movimiento obrero sobre bases revolucionarias. La disciplina única de la nueva Internacional era un contrapeso a las tendencias chovinistas y a la traición del internacionalismo proletario de parte de los socialdemócratas, que en la primera guerra mundial interimperialista habían dado preferencia a los intereses de las respectivas burguesías nacionales por encima de los del proletariado. El internacionalismo es uno de los principios esenciales del leninismo, y es con él como por primera vez se define en la práctica la unidad entre el movimiento obrero y el movimiento de emancipación nacional de las colonias y países dependientes. El internacionalismo se convierte, con Lenin, en planetario.
La experiencia revolucionaria de 1905 en Rusia hizo aparecer un nuevo tipo de organización de la clase obrera que Lenin y los bolcheviques generalizarían: los soviets o consejos. Los soviets eran organizaciones obreras de masas, pero de carácter no sindical, sino político. Lenin descubrió en ellas un elemento de articulación de la lucha de masas que permitía abrir un frente político extraparlamentario. En marzo de 1917, observando el proceso revolucionario desde Suiza, decía: “Al lado de este gobierno /(el gobierno burgués de Miliukov) (…) ha aparecido un gobierno obrero, el gobierno principal, no oficial, aunque no desarrollado, relativamente débil, que expresa los intereses del proletariado y de todos los elementos pobres de la población de la ciudad y del campo.” Así se establecía una situación caracterizada por la dualidad de poderes que había de permitir en el momento oportuno, cuando las fuerzas populares estuviesen suficientemente reforzadas, romper el equilibrio en favor de la clase obrera. Los análisis de Lenin sobre los consejos y sobre la dualidad de poderes son piezas importantes de la estrategia revolucionaria del movimiento comunista.
Cuando se examina el proceso de la revolución en Rusia entre febrero y octubre de 1917 no puede dejarse de reconocer las sorprendentes cualidades de Lenin como estratega, su clarividencia y sentido de oportunidad. Los otros dirigentes bolcheviques recuerdan con admiración su flexibilidad, que en determinados momentos era desconcertante. Anastás Mikoyán explica su desconcierto ante la afirmación que hizo Lenin antes de julio sobre la posibilidad de una transición pacífica al socialismo, aunque siempre había enseñado que sólo era posible vencer en la revolución mediante la insurrección armada. Pocos meses después, Lenin hubo de luchar vigorosamente contra la incomprensión de muchos otros dirigentes que no veían que el momento de la insurrección había llegado ya. Su capacidad de “análisis concreto de la situación concreta” (definición que él mismo daba de la dialéctica) representa probablemente el ejemplo más alto de unificación creadora de la teoría marxista con la práctica revolucionaria.
Por su origen de clase, Lenin era un pequeñoburgués; pero pocos como él han sabido identificarse tanto con la causa obrera. Lo que da una continuidad y una consecuencia más grandes a su pensamiento y a su acción es la fidelidad irreprochable a los intereses de los oprimidos. Su vida es la antítesis de la sumisión pequeñoburguesa a los intereses dominantes, al oportunismo, al deseo de hacer carrera y brillar. Su trabajo intelectual es la antítesis tanto del arribismo académico como del “refinamiento” purista y libresco tan frecuente en el mundo intelectual.
Lenin no se dejó paralizar nunca por el miedo a las consecuencias de sus actos. Podía haber hecho suyo el adagio de Molière: “Odio a los corazones pusilánimes, que de tanto prever las consecuencias de las cosas no se atreven a emprender nada.” No era hombre de vacilaciones. Sabía que ante la brutalidad del capitalismo el proletariado y los oprimidos han de saber tomar decididamente en sus manos su destino. La historia sanguinaria de guerras, de colonización, de fascismo, que el capitalismo ha impuesto a la humanidad en este siglo que nos ha tocado vivir le ha dado la razón, y no es que no previese la posibilidad de degeneraciones en el curso de la construcción del socialismo; precisamente sus últimos escritos están repletos de advertencias contra los defectos que él veía aparecer aquí y allá. Pero, ¿había que abdicar ante la explotación? La respuesta de todo revolucionario es clara. Lenin la dio con sus palabras y con sus actos, y previno que la lucha por la emancipación sería larga y difícil, pero no por eso menos necesaria.
De Lenin hemos de aprender otra lección: la necesidad de una lucha permanente de ideas, de un combate permanente contra las debilidades teóricas y políticas, contra el aflojamiento de la voluntad revolucionaria, contra las ambigüedades ideológicas. Lenin era un polemista intransigente cuando descubría la traición o el error; sabía que la polémica era la fuerza del partido, que la disciplina sólo podía ser eficaz cuando iba acompañada del contraste de las ideas.
Lenin nos ha enseñado, pues, muchas cosas. Dirigiendo la revolución rusa a la victoria nos ha enseñado que el socialismo era posible. Con toda su vida de acción nos ha enseñado la fuerza que tiene la voluntad armada de una convicción y de una teoría justa. Nos ha dado un modelo de fidelidad activa a la causa de los oprimidos de todos los rincones del mundo. Nos ha enseñado la difícil armonía entre la teoría y la práctica, y a ser exigentes en toda cosa. Nos ha facilitado, a millones y millones de hombres, el dominio de nuestros propios destinos.
Nous Horitzons, Editorial del núm. 19 , primer trimestre de 1970.
Traducción: Àngel Ferrero